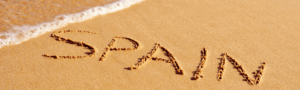Sobreexplotación de los Recursos Marinos vivos. Implicaciones y posibles soluciones
Por: Úrsula Echeverriá Hernández
Resumen: La sobreexplotación de los recursos marinos vivos es uno de los Grandes Problemas Ambientales (GPA) del siglo XXI, impulsada por el crecimiento demográfico, la pesca industrial insostenible y las prácticas ilegales (INDNR). Los océanos, que cubren el 70% del planeta y sustentan a 3,000 millones de personas, enfrentan una crisis sin precedentes, con el 34% de las poblaciones de peces explotadas de manera insostenible (FAO, 2024). Las consecuencias incluyen pérdida de biodiversidad, inseguridad alimentaria y conflictos sociales, especialmente en comunidades costeras. Aunque iniciativas como el Tratado Global de los Océanos (2023) y el ODS 14 buscan proteger estos ecosistemas, los intereses económicos y la falta de regulación efectiva obstaculizan su implementación. Soluciones clave incluyen la adopción de la Economía Azul, la cooperación internacional y la concientización sobre consumo responsable.
Palabras clave: Sobreexplotación, Recursos marinos vivos, Biodiversidad, Economía Azul, Seguridad alimentaria, Tratado Global de los Océanos, Pesca sostenible, Captura incidental, Crisis ambiental.


Los océanos, que cubren el 71% de la superficie del planeta (Gobierno de México, s.f.), enfrentan una crisis sin precedentes. Según datos de las Naciones Unidas (2018), el 40% de los conflictos armados recientes han estado vinculados a disputas por recursos naturales, situación que se agrava cuando consideramos que aproximadamente 3,300 millones de personas dependen del pescado como principal fuente de proteína (Food and Agriculture Organization [FAO], 2022). Esta dependencia global ha llevado a que el 34% de las poblaciones de peces sean explotadas a niveles biológicamente insostenibles (FAO, 2022), lo que algunos científicos han denominado la “sexta extinción masiva” de especies marinas (Penn, J. L. & Deutsch, C., 2022, Science).
La distinción entre recursos marinos vivos (peces, moluscos, crustáceos) y no vivos (petróleo, minerales) es fundamental. Mientras los primeros tienen capacidad de regeneración, su explotación desmedida está alterando los ciclos reproductivos naturales (Comisión Permanente del Pacífico Sur [CPPS], 2022). A pesar de los marcos regulatorios establecidos por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982), la realidad muestra un panorama alarmante.
El consumo mundial de pescado ha aumentado dramáticamente, alcanzando 20.5 kg per cápita anuales (FAO, 2022), con Asia concentrando el 72% del consumo global (Statista, 2024). Esta demanda ha llevado a prácticas destructivas como el arrastre de fondo, que afecta diariamente un área equivalente a 4,500 campos de fútbol (Sala, E. et al., 2021, Nature), capturando hasta un 90% de especies no objetivo (Oceana, 2023).
El caso de la totoaba (Totoaba macdonaldi) en México ilustra la gravedad del problema. Su vejiga natatoria, conocida como “cocaína acuática”, alcanza precios de USD $100,000/kg en mercados asiáticos (Bonada, A., 2021), llevando al borde de la extinción a especies como la vaquita marina (Phocoena sinus), de la que quedan menos de 10 ejemplares (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [SEMARNAT], 2023).
Los impactos de la sobreexplotación de los recursos marinos han alcanzado niveles alarmantes que amenazan la estabilidad ecológica y social a escala global. Según el informe más reciente del World Wildlife Fund (2022), desde 1970 hemos presenciado una pérdida del 49% de las poblaciones marinas, un declive sin precedentes en la historia moderna. Este colapso ecológico se ve agravado por el fenómeno de acidificación oceánica, cuyos efectos han reducido en un 30% la capacidad reproductiva de especies clave como los moluscos (Kwiatkowski et al., 2020). Los estudios publicados en Nature Climate Change demuestran cómo este proceso químico, derivado del aumento de CO2 atmosférico, está alterando fundamentalmente los ecosistemas marinos.
Las consecuencias humanas son igualmente graves. En regiones como Senegal, donde las comunidades costeras dependen tradicionalmente de la pesca, se ha registrado una disminución del 60% en las capturas durante la última década (International Organization for Migration [IOM], 2023). Esta crisis pesquera ha generado desplazamientos forzados y conflictos sociales, transformándose en una emergencia humanitaria que requiere atención inmediata. La Organización Internacional para las Migraciones ha documentado cómo esta situación está impulsando migraciones masivas desde zonas costeras hacia centros urbanos, creando nuevos desafíos demográficos y sociales.
Ante este panorama crítico, el reciente Tratado Global de los Océanos (2023) surge como un instrumento jurídico prometedor, aunque su implementación efectiva enfrenta importantes obstáculos políticos y económicos. Los expertos coinciden en que la solución requiere un enfoque multidimensional que combine avances tecnológicos con transformaciones estructurales. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2024) destaca la necesidad de fortalecer los sistemas de gobernanza internacional mediante mecanismos de vigilancia satelital que permitan monitorear las actividades pesqueras en tiempo real.

Paralelamente, el Banco Mundial (2023) ha propuesto un modelo de transición hacia lo que denomina “economía azul sostenible”, que reconcilie la explotación de recursos marinos con la conservación ecológica. Innovaciones tecnológicas como el uso de blockchain para rastrear la cadena de suministro pesquero, promovidas activamente por el WWF (2023), están demostrando ser herramientas valiosas en el combate a la pesca ilegal. Sin embargo, como señala Montenegro (2018) en sus investigaciones, ningún esfuerzo institucional tendrá éxito sin un cambio cultural profundo en los patrones de consumo que impulse la demanda hacia productos pesqueros obtenidos de manera sostenible.
Como demuestran casos exitosos como la reserva marina de las Islas Galápagos (National Geographic, 2022), la recuperación es posible con voluntad política y cooperación internacional. El tiempo de actuar es ahora, antes de alcanzar puntos de no retorno en nuestros ecosistemas marinos.
Acciones internacionales y resistencias estructurales
La comunidad internacional ha implementado diversos mecanismos para combatir la sobreexplotación marina. El Objetivo 14 de Desarrollo Sostenible (ONU, 2015) establece metas concretas para conservar los ecosistemas marinos, incluida la regulación de la pesca excesiva y la reducción de la contaminación oceánica para 2030. Sin embargo, su implementación enfrenta obstáculos significativos. Por ejemplo, aunque el Tratado Global de los Océanos (2023) representa un avance histórico al proteger el 30% de los mares, su aplicación efectiva requiere que los países asignen recursos para vigilancia y cumplimiento, algo que muchas naciones en desarrollo no pueden costear (ONU, 2023).
La pesca INDNR sigue siendo un desafío mayor. A pesar de los sistemas de monitoreo satelital implementados por la FAO (2024), las flotas ilegales operan con sofisticación, cambiando banderas y utilizando puertos con regulaciones laxas. China, responsable del 15% de la pesca global (Statista, 2024), ha sido señalada por permitir que sus buques pesquen en aguas protegidas, aprovechando vacíos legales (Environmental Justice Foundation, 2023). En América Latina, la corrupción y la falta de coordinación entre agencias facilitan el tráfico de especies como la totoaba, cuyo mercado negro mueve unos 100 millones de dólares anuales (Bonada, 2021).

Las resistencias económicas son igualmente críticas. Países como Japón y Noruega, cuyas economías dependen de la pesca industrial, han bloqueado iniciativas para reducir cuotas de captura (Greenpeace, 2023). En México, la industria atunera presionó para evitar vedas en el Pacífico, argumentando pérdidas de 5,000 empleos (IPAC, 2023). Además, los subsidios gubernamentales a combustibles para flotas pesqueras —que superan los 35 mil millones de dólares anuales a nivel global (Sumaila et al., 2022)— perpetúan prácticas insostenibles.
Además de llevar a cabo la exposición de las causas, consecuencias y escenarios afectados por la problemática que implica la sobreexplotación de los recursos marinos vivos. También es importante desarrollar las posibles soluciones o estrategias a desarrollar para que de tal forma los efectos negativos provocados por este GPA puedan ser abordados de la mejor manera posible. Es por lo mismo, que para que exista una toma de decisiones más justa e inclusiva, tiene que existir la sinergia y colaboración entre el Estado y los grupos humanos afectados, tal como lo son las comunidades pesqueras. Es así, que el llegar a una resolución efectiva y duradera que promueva el equilibrio entre la sostenibilidad y el desarrollo humano es una meta alcanzable.
En el presente, se buscará desarrollar una propuesta la cual se encuentra dividida en dos pilares clave. En primer lugar, nos encontramos con la necesidad de una reforma estructural sobre la visión que tienen los países ante el problema y la inactividad ante la sobreexplotación de los recursos marinos vivos. Es por lo antes mencionado que, la necesidad de voluntad política es indispensable para que de tal forma los mismos estados promuevan políticas internas que es extrapolen a políticas internacionales. Y de tal forma se permitan el desarrollo efectivo de iniciativas como las planteadas al inicio del documento.
Mediante herramientas como las planteadas en la Economía azul. La cual promueve la utilización de los recursos marinos para el incremento económico de las naciones a través de la implementación de mecanismos sostenibles y amigables con el ambiente. Enfatizando la importancia en la preservación de los recursos marinos vivos que, a largo plazo continuarán siendo de suma importancia para el mantenimiento del bienestar poblacional (Pacto Mundial, 2023).
Asimismo, y recordando, que la lucha por la obtención y control de los recursos naturales ha sido una constante en el desarrollo de las dinámicas internacionales de las últimas décadas. Para prevenir el escalamiento de la problemática a una cuestión que ponga en peligro la seguridad internacional, es necesario que dentro de las reformas de las mismas políticas internas que se sugieren, se creen cláusulas respecto a la securitización del problema (Duarte, 2021). Rompiendo con ello el paradigma de que las cuestiones medioambientales únicamente afectan al entorno natural.
De lo contrario la sobreexplotación de los recursos marinos vivos y sus implicaciones seguirán permeando no solamente en la preservación medioambiental, si no que la salud de los humanos, el comercio, la industria pesquera, la seguridad fronteriza de muchas naciones, entre otras, se están y se seguirán viendo comprometidas. Es necesario que el tema se equipare a los relacionados con cuestiones militares y de seguridad. Ya que, así como se plantea en las Teorías Verdes de las Relaciones Internacionales, se tiene que comenzar a incluir de manera protagónica dentro del discurso la importancia vital de los ecosistemas naturales, en este caso de los marinos, para pasar de un desarrollo antropocéntrico a uno ecológicamente consciente (Korver, 2024).
Debido a lo anterior, es que es imperativo buscar la sinergia entre el sector pesquero y el sector científico. Esto ya que son quienes poseen el conocimiento respecto a la problemática y cuyas voces son requeridas para la implementación efectiva y congruente de medidas preventivas (Jiménez et al, 2018). Así como para llevar a cabo la legitimización de normativas pesqueras tomando en consideración las circunstancias locales y las necesidades y deseos de las comunidades que directamente se verían afectadas.
Es por lo previamente mencionado que, el segundo pilar a desarrollar es el relacionado a la voluntad social. Aún a pesar de que los gobiernos emitan políticas internas y reformas estructurales que promuevan la preservación de los ecosistemas marinos que permitan un desarrollo sostenible, si no se genera la debida concientización en la población, los cambios necesarios no tomarán lugar de la manera propicia ante los objetivos establecidos. Es por eso mismo que, mediante programas de concientización impartidos no solamente en las zonas y comunidades pesqueras, sino que, a nivel nacional y posteriormente internacional, se pueda informar a las personas sobre la necesidad de llevar a cabo un consumo responsable. Es decir que, busquen la manera de consumir productos provenientes del mar que sean locales (Aquae, 2021). Ya que como se mencionó previamente, tanto los medios de pesca, como su transporte, tienden a provocar una fuerte contaminación en lo que es ecosistemas marinos. Perpetuando su damnificación.
Asimismo, es esencial difundir información relacionada al consumo de especies de temporada. Esto para que, la misma demanda de productos se encuentre alineada a los ciclos de reproducción de las especies de consumo (Montenegro, 2018). Por otro lado, promover la educación sobre la importancia de la pesca y acuicultura sostenible puede fomentar prácticas responsables en la selección de alimentos. Además, la implementación de políticas que regulen el comercio de especies en peligro de extinción es crucial para preservar la biodiversidad marina.
Conclusión
Las soluciones requieren sinergia entre gobiernos, científicos y comunidades. Mientras el Tratado Global de los Océanos marca el camino, su éxito dependerá de superar resistencias políticas mediante incentivos económicos y presión ciudadana. Casos como el de las Islas Galápagos demuestran que la recuperación es posible, pero el tiempo se agota: si no se reducen las capturas en un 50% para 2030, colapsarán las principales pesquerías mundiales (Nature, 2023).
.Publicación original en la Revista Anáhuac Global Review de la Universidad Anáhuac México.
Autor
Úrsula Echeverría Hernández
Estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales por parte de la Universidad Anáhuac México en 6to semestre.
Correo: ursula_echeverria@anahuac.mx Instagram: @florililu
Referencias
Bonada, A. (2021). Narcotráfico y vida marina: El caso totoaba. Estudios Fronterizos, 22(45), 1-15. https://doi.org/10.21670/ref.210645
Comisión Permanente del Pacífico Sur. (2022). Recursos vivos y no vivos. https://cpps-int.org
Food and Agriculture Organization. (2022). El estado mundial de la pesca y la acuicultura. https://doi.org/10.4060/cc0461es
Kwiatkowski, L., et al. (2020). Twenty-first century ocean warming, acidification, deoxygenation, and upper-ocean nutrient and primary production decline. Nature Climate Change, 10(2), 130-137. https://doi.org/10.1038/s41558-019-0679-2
Penn, J. L. & Deutsch, C. (2022). Avoiding ocean mass extinction from climate warming. Science, 376(6592), 524-526. https://doi.org/10.1126/science.abe9039
Sala, E., et al. (2021). Protecting the global ocean for biodiversity, food and climate. *Nature, 592*(7854), 397-402. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03371-z
Environmental Justice Foundation. (2023). Illegal fishing and human rights abuses in the South China Sea. https://ejfoundation.org
Jiménez, J. et al. (2020). Community-based aquaculture as a sustainable alternative. Marine Policy, 118, 104003. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104003
Sumaila, U. R. et al. (2022). Subsidios a la pesca: Barreras para la sostenibilidad. Science, 375(6582). https://doi.org/10.1126/science.abe91