Regenerar la vida en América Latina: Ecos del Foro Cámara Verde LATAM
Durante los días 2 y 3 de abril, Cámara Verde LATAM reunió de forma virtual a líderes y representantes de los capítulos de México, Costa Rica, Colombia, Perú y Chile, en un foro dedicado a reflexionar y compartir experiencias regenerativas desde distintas dimensiones de la sostenibilidad. Bajo una mirada integral, se abordaron temas clave como la autonomía alimentaria, la transformación de los hogares, el manejo circular de los residuos, el consumo consciente, la moda con propósito, la ecología personal, la innovación empresarial y el turismo regenerativo
Por: Vilma Estefanía Tapias Benítez
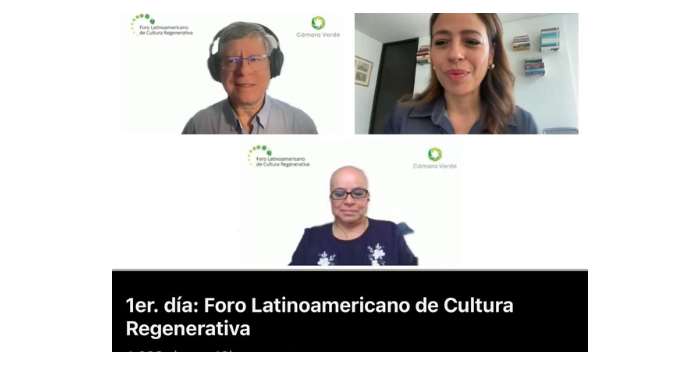

Día 1 – Despertar hacia la regeneración
La jornada inicial estuvo marcada por una poderosa introducción de Vivian Puerta, quien contextualizó el foro con una mirada crítica a la triple crisis planetaria: el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Mencionó el impacto de los incendios forestales en California a principios del año 2025, las personas afectadas por la Dana en España. Explicó que no debe hablarse de desastres naturales porque son exacerbados gracias a la actividad antrópica destructiva, impulsada por patrones de producción y consumo insostenibles. Por eso es importante que las empresas deben trabajar en estos temas tan importantes como la sostenibilidad y la regeneración. La triple crisis planetaria tiene que ver con el cambio climático, pero también está la contaminación del aire (la contaminación mata 9 millones de personas al año. Eso es el doble de personas de las que murieron durante la pandemia y 9 de cada 10 personas de todo el mundo respiran aire contaminado).
Vivián también alertó que podemos perder nuestros alimentos favoritos como el café, chocolate o aguacate, precisamente porque no cuidamos nuestra biodiversidad. Además, el uso de la inteligencia artificial consume grandes cantidades de agua, por ejemplo, la tendencia en redes de sacar las fotos al estilo Ghibli hizo que el sistema se colapsara.
Posteriormente, Lina Bautista profundizó en el concepto de regeneración como una respuesta transformadora ante los límites planetarios superados. Como se han sobrepasado muchos límites planetarios, la regeneración ya no es una opción sino una necesidad estratégica para el éxito empresarial.
¿Qué es la regeneración?: Es la restauración activa y el fortalecimiento de los sistemas ecológicos, sociales y económicos con el fin de que puedan mejorar su capacidad de resiliencia. Regenerar implica devolver más de lo que se toma. Mientras que la sostenibilidad se centra en mantener lo existente, la regeneración busca regenerar los recursos y sistemas que han sido degradados.
Lina y Tamara López Burgos compartieron el Termómetro Regenerativo, una herramienta creada por Cámara Verde que invita a las organizaciones a evaluar y mejorar su impacto en cinco dimensiones clave: biodiversidad, comunidad, liderazgo, economía y cultura. Su llamado fue claro: no basta con mitigar daños; debemos activar procesos que restauren la vida.
Cámara Verde funciona como puente para la transformación. Esta propone el Termómetro Regenerativo para proporcionar a las empresas una guía clave con el fin de diagnosticar su situación actual y poder contribuir a la regeneración.
- Naturaleza y Biodiversidad: Cómo impacta la organización en la biodiversidad y qué sistemas tiene implementados para promover su incremento.
- Bioterritorios y Comunidad: Mirar si la organización cuenta con un sistema articulado con el entorno socioeconómico que genera acciones para incrementar la biodiversidad.
- Liderazgo Regenerativo: Mirar si el propósito, la cultura organizacional, la imagen corporativa y la comunicación interna y externa de la organización están alineados con uno o más fines regenerativos.
- Economía Regenerativa: Cómo la organización reinvierte sus utilidades en la revitalización de servicios ecosistémicos y el empoderamiento comunitario.
- Cultura Regenerativa: Cómo promueve la organización la cultura regenerativa en su bioterritorio y contexto comunitario cercano.
El tema de la autonomía alimentaria fue abordado por Andrea Escobar, quien cuestionó la dependencia de sistemas alimentarios industrializados y centralizados. Reivindicó el derecho a una alimentación soberana, saludable y culturalmente pertinente, y destacó cómo nuestras decisiones diarias de consumo pueden ser actos de resistencia y transformación. Según Andrea, en un mundo en donde los sistemas alimentarios están cada vez más industrializados, nosotros debemos aprovechar el poder que tenemos para producir alimentos, y tomar decisiones sobre qué alimentos producimos y qué alimentos consumimos, y esto cómo impacta nuestra salud.
Según la FAO en Colombia en el 2023, la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada y grave estaba en el 26.1%. Y según el PMA, en el mismo año establecen que el nivel de inseguridad alimentaria leve es del 51%. El cambio climático podría reducir los rendimientos agrícolas en Colombia en aproximadamente 7.4% en los próximos años.
En Colombia hay unos movilizaciones importantes en donación de alimentos, también el gobierno con un enfoque de asistencia, el cual es muy importante para la población que está en emergencia. Y el tercer sector que trabaja muy de la mano con el sector privado y el gobierno, también tiene muchos esfuerzos independientes de cooperación internacional y otro tipo de financiaciones que trabajan por la seguridad alimentaria. Hemos aprendido que la verdadera transformación comienza cuando nosotros nos apropiamos de nuestra salud, que nosotros podamos entender y tener la información para poder cambiar la manera en la que nosotros nos alimentamos. No necesariamente si no tenemos la posibilidad física de producir mi propio alimento, también podemos tener autonomía alimentaria en la manera en la que decidimos cómo y qué autonomía tenemos para que saber qué consumimos, qué decisiones tomamos todos los días frente a ese supermercado, mercado campesino o mercado local para decidir qué vamos a consumir.
Christian Matamala aportó una mirada preocupante sobre el lento avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (apenas un 17% desde 2015), lo que ha llevado a organismos internacionales a reconsiderar sus estrategias de implementación. Por su parte, Martha Lucía Figueroa compartió la paradoja de Cali, una de las ciudades con mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado, pero que tras el estallido social apenas produce el 2% de sus alimentos localmente.
La conversación avanzó hacia los espacios habitables con Gabriel Mateluna Muñoz, quien presentó su propuesta de “hogar sostenible” como una plataforma para reducir el impacto ambiental en energía, agua y transporte, promoviendo también una reconexión con la naturaleza. Luego Selene Gamarra compartió su experiencia en la producción de ladrillos ecológicos hechos a partir de residuos de construcción y caña de maíz, rescatando saberes ancestrales para desarrollar soluciones apropiadas y locales. En la misma línea, María Andrea Zamudio mostró cómo se puede construir de manera eficiente y responsable utilizando residuos como el tetrapack, minimizando la necesidad de aire acondicionado y materiales vírgenes.
También Hugo Muñoz Lara destacó el potencial del compostaje como una solución basada en la naturaleza. Más allá del reciclaje, el compostaje restaura la fertilidad del suelo, mejora la seguridad alimentaria y abre oportunidades para el empleo circular. Los suelos son tremendamente importantes porque nos ofrecen una serie de servicios ecosistémicos que tienen que ver con el nivel de aprovisionamiento como el agua, la biodiversidad necesaria para la producción de alimentos, también una función regulatoria para el manejo del clima, el control biológico y todo el tema hidrológico que está asociado a su preservación y generación de agua disponible para los cultivos.
Desafortunadamente, la agricultura tradicional erosiona y agota la tierra, lo que se traduce en alimentos de baja calidad nutricional. Entonces, el compostaje, que es una solución basada en la naturaleza permite nutrir, potenciar y favorecer todo lo que es en sí este ecosistema vivo, tanto al suelo mismo como al desarrollo de la vida de las plantas con todos sus beneficios y capacidades. El compostaje fortalece y protege las conexiones, y fortalece una buena condición de la salud del planeta y permite que, desde una mejor condición del suelo, al estar nutrido desde el compost, mejora la calidad de los alimentos.
Finalmente, Johana Fernández Ormeño nos invitó a mirar la moda con otros ojos. Frente al modelo del fast fashion, propuso un consumo consciente que valore el trabajo artesanal y la identidad cultural, y denunció la invisibilización de los diseñadores locales frente a las grandes marcas globales. La industria de la moda es la tercera más contaminante y la sobreproducción de estos elementos textiles es tremenda. Pasamos de comprar 15 prendas promedio en el 2007 a 27 en el 2013 y está proyectado a muchas más de 50 prendas al 2026. Además de esta sobreproducción, existe un gran bombardeo en redes sociales. Las grandes empresas de fast fashion tienen los recursos para poder bombardear en términos de marketing a sus potenciales clientes en comparación con los diseñadores artesanos o modistas nacionales, que son personas que fabrican sus productos con mucha ética, pero no cuentan con los recursos para darse a conocer.

Día 2 – Regenerar desde dentro y hacia el futuro
El segundo día abrió con la intervención de Sandra Acosta Beltrán, quien hizo una reflexión profunda sobre el consumo como práctica cultural y emocional. Explicó cómo el sistema capitalista promueve un deseo constante por adquirir, y ofreció herramientas para reconocer cuándo una compra responde a una necesidad real o a una carencia emocional, inspirándose en la pirámide de Maslow y estrategias de autorregulación frente al neuromarketing.
De acuerdo con Sandra, en el modelo productivo capitalista se incita a experimentar un producto o una marca nuevos y el único límite es nuestra capacidad de compra, si financieramente podemos adquirir más y más productos. Como resultado, se va generando mucha basura, no solamente ropa sino también los empaques y los envases. Para el año 2050, la población humana va a subir a unos 9.600 millones de personas, 3.000 millones de personas más de las que hay en la actualidad y a este ritmo de consumo, el planeta y sus recursos colapsarán, por ejemplo, para fabricar una computadora se requieren 22 kg de químicos, 240 kg de combustible y 100 de litros de agua. Hay impulsos externos que son la fuerza social, el neuromarketing logra manipular nuestros pensamientos deseos y emociones hacia las facilidades del mercado. En ese sentido hay unas estrategias (basadas en la pirámide de Maslow) para el consumo responsable y evitar las compras impulsivas:
- Crear una lista de compras
- Establecer un presupuesto
- Practicar la gratificación atrasada
- Identificar los desencadenantes y evitarlos
- Reconocer las tácticas de marketing
En una intervención profundamente espiritual, el Abuelo Suaga Gua Ingativa Neusa trajo la voz del pueblo muisca para recordarnos que la regeneración también es un acto de memoria, respeto y conexión con lo sagrado. Desde la ecología personal, su mensaje fue claro: no puede haber armonía ambiental sin armonía interior ni comunitaria.
Desde el ámbito empresarial, María Pía Robles compartió experiencias sobre sostenibilidad corporativa y cómo integrar prácticas regenerativas en los negocios. Habló de cadenas de abastecimiento responsables, bienestar laboral, economía circular y restauración ecológica como estrategias para afrontar la crisis climática sin dejar de lado la rentabilidad y el impacto social. La restauración ecológica es ese punto de encuentro entre la acción climática y la economía circular, que promueve la restauración de hábitats naturales.
Por último, Martín Araneda cerró el evento con una inspiradora charla sobre el turismo regenerativo. Hay un síndrome del déficit de naturaleza, los seres humanos necesitamos naturaleza y hoy día tenemos menos naturaleza que antes. Este déficit de naturaleza se asocia con problemas que atacan a la salud física y mental, a la creatividad, a la sociabilidad y a la capacidad empática que tenemos como seres humanos. Los estudios confirman que a medida que se tiene más tecnología, se necesita más naturaleza (más recursos naturales), pero también a medida que la tecnología, la naturaleza disminuye, no solamente disminuye físicamente porque tenemos menos naturaleza, sino que también disminuye la capacidad de relacionarnos con la naturaleza
El turismo genera mucha presión sobre la infraestructura de la ciudad, especialmente el uso de agua y se pierde bienestar social. Hay varias diferencias que existen entre turismo convencional y turismo regenerativo. El turismo convencional extrae valor de los territorios, va a la velocidad del visitante y no respeta los ritmos del lugar. El turismo regenerativo en vez de extraer valor trata de crear valor sistémico en el lugar para generar impactos positivos, este mapea las potencialidades que existen en el lugar como su cultura y sus personas, el turismo regenerativo no está basado en el turista, sino que en el lugar o sea es un turismo. Este trata de desacelerar el estilo ajetreado del viajero y conectar con los biorritmos locales y la hospitalidad como una forma de salud integral para individuos. Un turismo que respeta los ritmos del lugar promueve la colaboración, genera valor sistémico y regenera tanto al visitante como al entorno.
Un llamado a regenerar: El foro de Cultura Regenerativa de la Cámara Verde LATAM dejó un mensaje claro: la regeneración no es una tendencia, sino una necesidad urgente que atraviesa nuestras formas de habitar, producir, consumir y relacionarnos. Desde lo individual hasta lo colectivo, desde lo rural hasta lo corporativo, cada acción cuenta para restaurar los vínculos entre el ser humano y la naturaleza.
🌱 Conéctate con la regeneración
Si no pudiste acompañarnos en vivo, te invitamos a revivir estas poderosas conversaciones que nos llaman a regenerar nuestra relación con el planeta desde lo individual, lo comunitario y lo empresarial.
¡Sigue nuestras redes sociales y únete a esta comunidad de agentes de cambio que ya están sembrando futuro!
Las opiniones expresadas en los artículos publicados en este sitio son exclusiva responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente la posición de Cámara Verde. Cámara Verde no asume responsabilidad legal por los comentarios, afirmaciones o referencias a marcas, productos o servicios contenidos en dichos textos.
Autor
Vilma Estefanía Tapias Benítez
Consultora de marketing Cámara Verde de Comercio capítulo de Colombia, Investigadora en sostenibilidad








